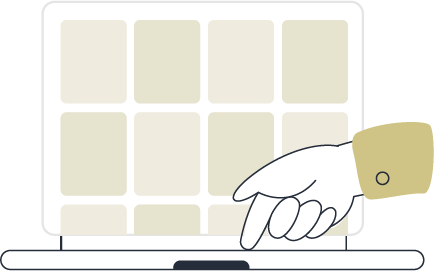:format(jpeg)/www.revistacromos.com.cohttp://thumbor-prod-us-east-1.photo.aws.arc.pub/atAPJ_e2BV0lort7EpnZMa9ZTxs=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/BGN3YM7D3BAK7CO7W7QAE24I4E.jpg)
Cortesía
Lo sometemos al destierro obligatorio porque, con la historia, hemos aprendido que el vino, igual que nosotros, evoluciona con cada oscilación del péndulo. Crece. Mejora. Y generoso como el que más, acumula sorpresas y secretos para anegar nuestros sentidos al momento de liberarlo.
Es triste que eso ocurra brevemente; brevemente, porque al tiempo que abrimos el candado, estamos sentenciándolo a una muerte segura en el interior de una urna de cristal. Luego, tras la última gota, su vida será un recuerdo. O mejor, será solo espíritu.
Sigue a Cromos en WhatsAppLo admirable del vino es que crece y se hace grande en un encierro estrecho y silente: o sea, en el interior de una gruesa botella de vidrio, cuyo único orificio de salida hemos sellado para evitar su fuga.
La grandeza del vino radica en que, durante esa reclusión, transforma la mezquindad y la exuberancia de su juventud en esa vital complejidad de la edad madura, cuando todo se equilibra y se vuelve profundo y generoso. Es también cuando el vino reafirma su origen en cada molécula de su cuerpo y devela con transparencia aquellos rastros de un verano caliente o de varias madrugadas frías.
Es cuando nos habla de las manos curtidas que recogieron sus frutos; de los guardianes que transformaron el zumo en mosto y el mosto en vino, y el vino joven en un vino de crianza, y el vino de crianza, en un siervo de clausura.
En las últimas dos semanas de la virulenta catástrofe que ahora nos circunda he estado inspeccionando botellas que claman libertad; he repasado, una a una, etiquetas que me invitan a revivir todos los momentos y lugares en que llegaron a mis manos. Y por ahí derecho desfilan en mis recuerdos personas, travesías por tierra y aire, valles, montañas, desiertos, mares furiosos y aguas en calma.
Tirabuzón en mano, he decidido abrir muchas de esas botellas guardadas para explorar lo que atesoran en su interior: unas, porque han permanecido en la penumbra durante decenas de años; otras, porque me traen a la memoria a sus geniales autores; otras, porque son testimonio de suelos y subsuelos antes inexplorados o porque atestiguan viejas prácticas traspasadas de generación en generación; no pocas, porque se han convertido en íconos vivientes de su época. Y bastantes más porque me han enseñado a descubrir los misterios de las altitudes y las latitudes. O la ausencia del añejamiento en roble. O el regreso a materiales nobles versus el acero inoxidable. Y ahí voy, rescatando del encierro silente a estas vidas líquidas para que me hagan más amable y emocionante el mío propio.
En el proceso también he podido descubrir el bien que les hace a las botellas estar aisladas de la luz, en temperaturas estables y condiciones óptimas de humedad relativa. Y, por supuesto, algunas me han pasado la cuenta de cobro con oxidaciones tempranas, corchos resecos, aromas y sabores avinagrados, y defunciones injustas. Mucho trasegar de una casa a otra. Y así terminé agotándola a deshora.
Pero la lección más culminante es que el vino nos mantiene volviendo a la vida, dejando en nuestro interior el recuerdo de lo que fue la suya.