Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Unas notas justo después de ver la película Nosotras. Documental de largometraje de la colombiana Emilce Quevedo.
Aún con el corazón bombeando raro por haber pasado por esas montañas, y esas abuelas, y esas tías y esas hijas y esas nietas… saltándome con ellas esos machos y orando por los niños que fueron a golpes hechos esos hombres-espantos, escasos de haber mamado amor, y prolíficos en repartir miedo y dolor.
A la visión idílica del campo, solo comparable a la desastrosa visión de la ciudad, basta rascarle un poco en su cielo para que el agua baje y se lleve el colorido, y deje esas montañas empelota con todo su misterio, y su dolor, y su hambre, y su violencia, y sus violaciones y su incesto. Allá en los colores de ese maíz y de esas flores, en esos cielos profundos y nubes bien recortadas, al lado del río misterioso como con una máscara de barro, se criaron la abuela de la directora, y también la madre y tías y tíos. Allá vuelve la nieta con la cámara a atestiguar como el tiempo y la vida han ablandado a una abuela de la que luego a fuerza de trazo amoroso y vigoroso y caricias bestiales, acabarán de darnos un retrato mucho más complejo, y completo. Cuántos abuelos que son la ilusión de los nietos fueron los monstruos de sus hijos.
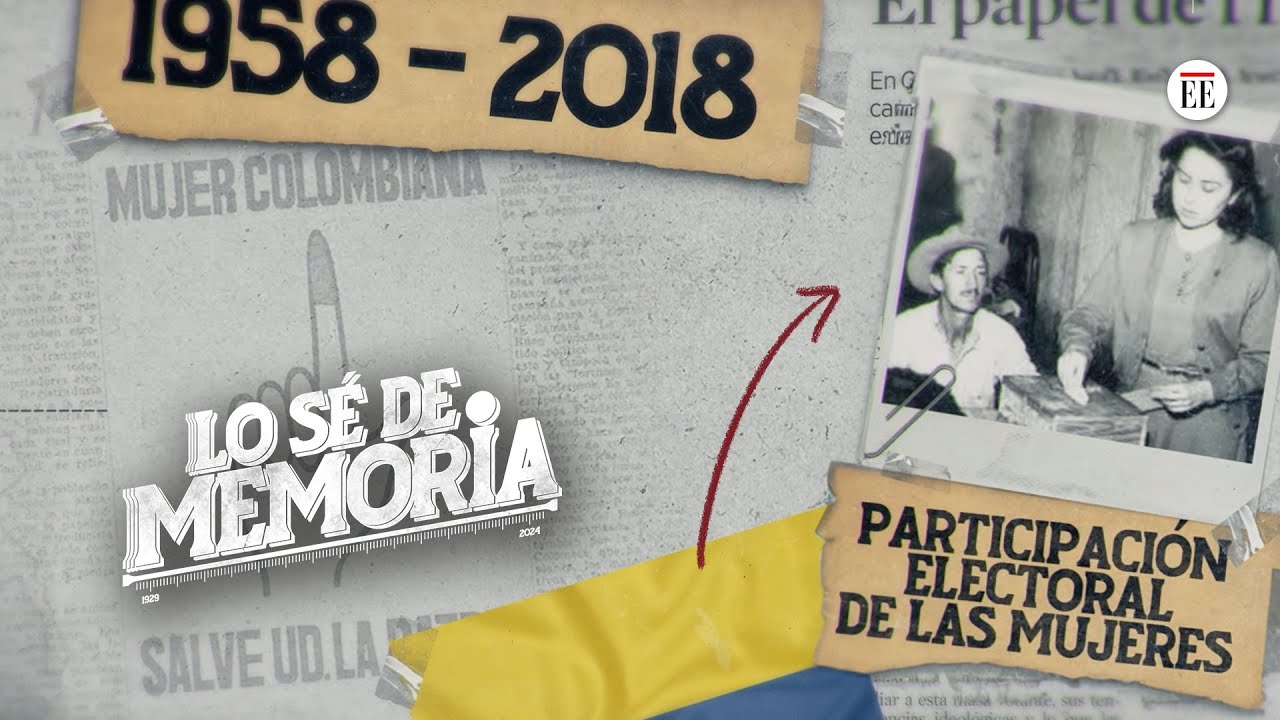
Pero esas son ideas mías. Casi juicios. La película no toca en esa clave. La película ni siquiera importa y lo digo como un piropo profundo, porque, aunque narrada prácticamente en primera persona y con la voz de la directora, el aparato cinematográfico desaparece detrás de los ojos brillantes de la abuela, que en la cumbre de su edad y doblando la esquina de la muerte, se han dejado impregnar de luz con el dolor y el entendimiento profundo de quien ha vivido mucho. Del quien ha sido herida y ha herido con ahínco. Con garra.
La película desaparece, como desaparecen las películas profundas, detrás del espíritu de ese organismo hecho de las lágrimas de esas tías, de la casi decena de partos encerrada, sola, en cuclillas, de la abuela: que sola cortaba su ombligo y limpiaba el piso, y salía con una cría, para decepcionar al padre cada que él comprobaba que no era niño: entonces no le dejaría potrero, ni potro ni ganado ni le compraría ropa… La película desaparece detrás de los cachorros pulgosos de la perra parida. Detrás de esas palabras tan sentidas y tan adelantadas: esas palabras emanadas de fuentes que repitieron el horror que propinaron los abuelos, cuando las tías ya fueron “libres”, con esposo y atendiendo la casa donde las apaleaban. Donde también practicaron defenderse. Así tuvieran que lanzar un cuchillo, como la abuela, que entendió a juro, cuando se reconoció que tenía dos manos, como el esposo, que debería defenderse con ellas de él: como fuera. A ella y a sus crías cocidas en miedo. Unas palabras que salen adoloridas pero no enconadas. Salen limpias de intención y caen sobre la mazorca y sobre la sopa y sobre los alimentos, sobre los oficios de las manos y cuerpos de esas mujeres que nunca se detienen.
Yo fui toda la vida amigo y adorador de mis abuelas. Sus casas fueron lugares de mi peregrinaje permanente desde niño hasta que murieron, yo ya hombre. Y sus corazones y sus manos fueron siempre cuadernos donde leer letras dulces, después de tanto menjurje amargo. Una fue esposa de un hombre hermoso, de corazón hermoso, huérfano de madre desde niño en otras tierras, en el Líbano, en la guerra, y que la enamoró, a mi abuela, ya casados (ella no se casó enamorada, solo lo eligió porque le pareció que valoraba a la mujer, siendo viudo, y que no recibiría maltrato ni lo vería indignamente borracho a diferencia de lo que vio de su padre, y así fue); y la otra casada con un huracán de fuerza y de aventuras, violento y machista, huérfano de padre desde niño, con el que la abuela padeció muchas formas de violencia y mucha adrenalina. A mí que me gusta acompañar en la hora de la muerte, la vida me regaló el honor de acompañar a la segunda sus tres últimas semanas de vida, y de que se fuera a su siesta perpetua arrullada en mis brazos, y con mi mano sintiendo como paraba su corazón por primera vez en 93 años.
Así que vi la película entregado a la nostalgia de ser un nieto. De ver literalmente a “la muerte trabajando”, doblando a la abuela perfectamente, con paciencia y sin aspavientos. Y me ilusioné con su cirugía, y me entristecí con los resultados. Y sufrí ese regreso a trocha, de la vieja caminando sin que se hubiera podido hacer nada contra lo que le comía su interior, por allá en la cadera, cerca a los misterios del útero, y ahora volvía cosida, y con un palito para soportar los pasos, y aplacar el monte, y refugiarse en casa.
Desde la cirugía se siente que se entrega con absoluta sobriedad a la muerte, y le pone sus manos al frente voluntariamente para que le ponga las esposas. Y entonces la cámara (que ha llegado a esa casa de tablas casualmente con la llegada de un espejo grande, nuevo, que ubican en un corredor), empieza a oficiar de sacerdotisa y a oír confesiones, y hacer retratos y autorretratos, como un espejo ambulante, como un espejo para verse el alma. Luego contaría la directora, al calor del conversatorio y del fuego de la palabra, que primero ella funcionó como mensajera, llevando tele-telegramas (digo yo, porque eran cortos mensajes) de un cuarto al otro, de un alma a otra, como semilla del diálogo profundo. La respectiva destinataria respondía con otro de vuelta… esa mensajería no aparece en la película pero es ingrediente fundamental de su arquitectura y ojalá haga una obra, así sea pequeña (que nunca lo sería), con ese material que ya era hermoso solo contado.
Así que estaba en clave de nieto, entregado a los ojos brillantes de la abuela que ella misma describe como que “no están tristes”, sin vérselos pero sabiéndolos, en una de las escenas más hermosas de la película, donde ella y su nieta directora comparten andeniando en una cama campesina: ambas son mujeres nuevas. La mayor por todo lo que el dolor le ha traído y que, gracias a su fuerza ha vuelto sabiduría y luz. Una metáfora obvia tal vez de lo que toda mujer hace cuando da vida: vuelve el dolor extremo del parto luz: da a luz. La otra, Emilce, una mujer nueva, que se decidió a romper la historia de maltrato y silencio de sus mujeres, de sus Nosotras, que son las mismas nuestras, y que como prueba de su proceso pudo componer esta obra maravillosa: decidió hablar, y con la voz clarita, no como cuando tenía 5 años que no le salía y que la abuela le hizo ponerse un pájaro boca adentro, para que la llamara (la voz) con su canto. En la escena están las dos en esa orilla de la cama y celebran algo así como estar ahí, o estar vivas, o estar, con una emoción muy difícil de relatar e imposible de retratar en un arte que no sea el cine. Solo hay una risa de satisfacción por el brillo de esos ojos, y unos nervios como de quererse tanto, una euforia de respirar profundo junto al abismo de la muerte. A Emilce desde niña ya le tocó la abuela amorosa, la nona, y ya grande estuvo alerta para atestiguar a esa anciana libre y renacida tras la viudez, por su fuerza, y habiendo sobrevivido a un hombre brutal y su tortura de matrimonio. No le tocó la ogra que cuentan sus hijas y que la misma abuela reconoce.
No por ella sino por la mano inclemente del hombre, el niño, nieto, que uno es viendo la película, pronto está padeciendo: si me preguntaran por el género de la película diría: documental de horror colombiano. O de terror colombiano. Paso de ser el nieto agradecido a un niño aterrado. Quería salirme de la sala: me daba pavor la palabra que viniera a continuación… Porque no se ve una gota de sangre, ni de las gallinas sacrificadas, y prácticamente no se ven lágrimas, pero algo en la forma en que hablan, se cuestionan y perdonan (allá en el campo, en el más sencillo de los contextos), hace padecer al relato como si cada palabra fuera un puñal lanzado a uno como le pasó al abuelo. Pero acá certero, cada frase, cada silencio, cada recuerdo es como a uno lo cogieran a cuchillo: ese momento donde se pide el perdón y al tiempo se filma, y que resulta misterioso e incómodo, pero verdadero y autorizado por el camino por el que nos han llevado.
Una cosa es hablar de la violencia del campo, de escaparse por miedo de la casa al miedo ciego del monte indomable y oscuro. Una cosa es hablar de incesto, de violación, de abuso, y otra bien distinta hablarlo con quienes lo padecieron, de frente, con el derecho que se va ganando la directora de ir más hondo, de preguntar más profundo. De hurgar sin crueldad, sino por salud, porque hay que llegar a esos tumores de esos úteros y no fracasar en el intento de sacarlos: de tener una vida libre por no repetir las de esas otras, de tener una vida libre por pedir perdón y perdonarse cada una a sí misma. Empezando por la abuela que ya perdonó a sus padres, agresores, captores, abandonadores, y ahora entiende que es la hora de que la perdonen sus hijas e hijos y de pedir perdón sin misterio: esos ojos brillantes prestos a apagarse ya lo entendieron todo. Y no necesita ni palabras para explicarlo.
Muchos seguimos creyendo en la sala de cine porque hay una magia que sana en esta cuando uno se ríe en coro, cuando se llora en coro (también con un coro de sillas vacías y eco, pero este no era el caso). Hay una cadencia en las respiraciones frente a ese espejo inmenso que es la pantalla del cine donde uno se ve y ve a sus vivas y sus muertas. Hay algo en esa experiencia colectiva al rededor del fuego del cine que hace sagrada la vivencia de haber visto, oído y sentido, y de la palabra repartida entre las manos levantadas, al final, un encuentro. Una confesión de afectos: el cine maloca. La posibilidad de repartir el dolor entre tantos y que, ya solo por ese hecho, el dolor pese menos.
Gracias a la voz de Emilce y de sus amadas. Una voz que es también parte de un coro, de películas y autoras colombianas escarbando en su historia y sus dolores en todas las regiones: la abuela de Daniela López, de Medellín, en su película Amando a Marta, narrando juntas y con un archivo escalofriante el miedo indescriptible de la vida de la abuela junto a un maltratador ultraviolento; o la directora afrodescendiente Ángela Carabalí siguiendo con su hermana los rastros de su padre víctima, de desaparición forzada desde hace 30 años, en una película de título por definir pero conocida en su exitosa y compleja ruta de desarrollo como No los dejaron volver… por solo dar dos ejemplos recientes de una lista ya muy grande.
Nosotras solo estará unos días en cartelera. Ninguna sorpresa. Pienso, no me lo dijo ella, que aún hay hombres decidiendo que no se muestra cine colombiano en sus empresas de cine y de crispetas, y que si nos dan el “inmenso honor” de pasar por sus salas es en horarios y condiciones humillantes. Ya podemos saltárnoslos. No van venir a seguir eligiendo qué nos van a hacer el favor de mostrar o qué debemos ver y a qué directoras silenciar o ignorar. Hay voces demasiado nítidas en esta película, incluidas las de las colaboradoras: la hermana de Emilce por ejemplo con su presencia increíble y silenciosa que hace aún más valiosas sus palabras en la dolorosa escena de despedida al hermano, entre humo de incienso y cascadas de llanto; como las voces de las músicas, las maravillosas hermanas Añez, Las Añez, que nos dan aire ante el “sofoco de la tradición”. Aire boca a boca con su canto de dos pájaras.
A cuántos oídos de hombres deberían llegar estas voces de mujeres. Esta fuerza de estas voces que nos parte y nos obliga a ver nuestra construcción y el abuso de milenios a un género sometido por la fuerza bruta pero que a su vez tiene la Fuerza de haber parido y cuidado la vida de hasta el último de sus abusadores.


